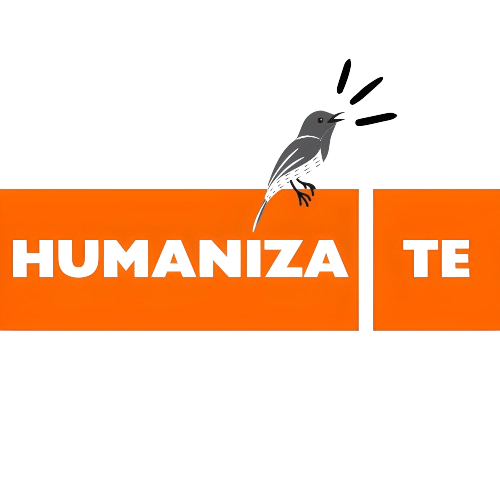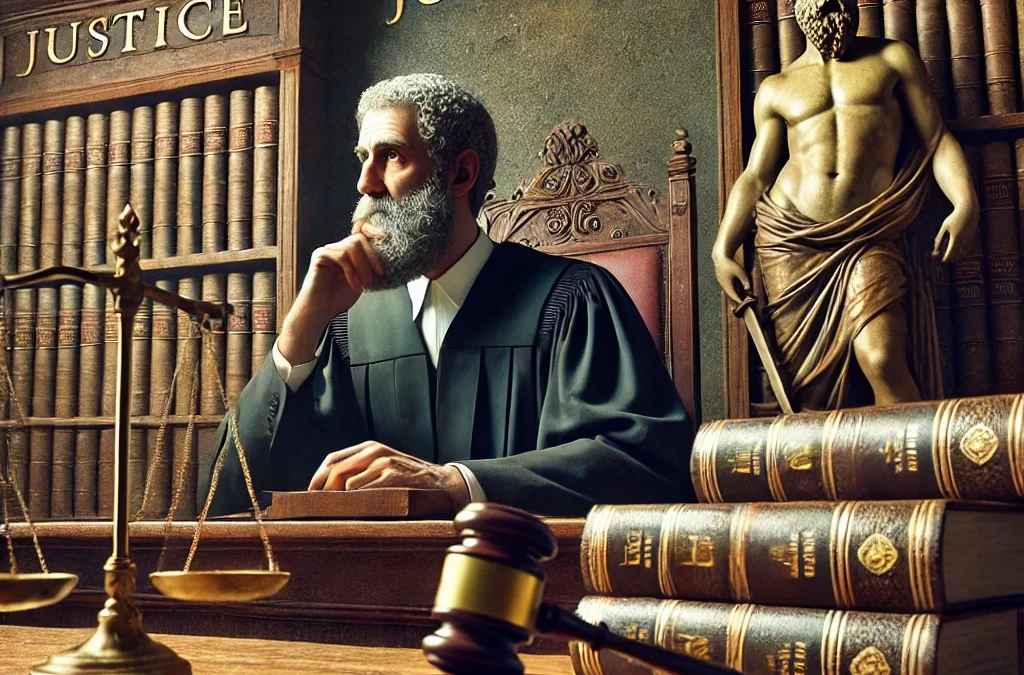Artículo redactado por Ignacio Moreno Pérez (estudiante de Derecho de la Universidad de Valladolid)
¿Deben los jueces ser filósofos? El ensayo de Ronald Dworkin explora la relación entre el derecho y la filosofía, planteando un dilema central: ¿deben nuestros jueces ser filósofos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿pueden realmente serlo?
Dworkin argumenta que la práctica judicial está inextricablemente ligada a cuestiones filosóficas y que, por tanto, los jueces deben ser conscientes del impacto de la filosofía en sus decisiones. Sin embargo, reconoce las limitaciones prácticas que impiden que los jueces se conviertan en filósofos profesionales. A lo largo del texto, examina diversas posturas que han intentado desligar la labor judicial del pensamiento filosófico, refutándolas una por una.
Sobre el autor:
Ronald Dworkin fue un influyente filósofo del derecho y teórico político estadounidense. Su trabajo se centró en la relación entre el derecho y la moral, defendiendo la idea de que el derecho no es solo un conjunto de reglas, sino que también incluye principios morales fundamentales que los jueces deben interpretar y aplicar.
Dworkin fue profesor en las universidades de Oxford, Yale y Nueva York, y es conocido por su crítica al positivismo jurídico de H.L.A. Hart y su defensa de una visión del derecho basada en los principios de justicia y equidad. Entre sus obras más importantes destacan Taking Rights Seriously (1977), Law’s Empire (1986) y Justice for Hedgehogs (2011).
I. El dilema: ¿Deben o pueden ser filósofos los jueces?
Dworkin reconoce que los jueces desarrollan cierta labor filosófica, deben encontrar respuesta a controversias que se suscitan en relación con la definición de derechos y deberes fundamentales, además de buscar solución a problemas íntimamente relacionados con la ética (responsabilidad penal de personas con discapacidad, el aborto, la discriminacion positiva, etc). Por ejemplo, decidir sobre la licitud o ilicitud del aborto implica abordar si un feto es una persona con derechos desde la concepción, o en que momento puede llegar a decirse que ese ser engendrado esta efectivamente vivo.
Sabiendo que sí, que los jueces en su ejercicio profesional deben enfrentarse a estos dilemas Ronald Dworkin se pregunta si estos deberían recibir formación filosófica. Finalmente llega a la conclusión de que esto no es posible, es algo que escapa de la realidad, por lo que sería una mera idealización de esta profesión.
II. Conceptos jurídicos y filosofía
Dworkin refuta la idea de que los conceptos jurídicos son diferentes de los conceptos filosóficos. Asegura que términos como “responsabilidad”, “igualdad” o “libertad” no son meros tecnicismos legales, sino que reflejan principios morales y políticos. Por lo tanto, los jueces no pueden simplemente ignorar la filosofía alegando que los términos jurídicos tienen un significado independiente de su uso filosófico.
Es cierto que sobre estos conceptos recae un gran peso; la historia y la tradición jurídica de su interpretación los lastran pero, aun así, debido al dinamismo del derecho siempre aparecen nuevos casos que requieren nuevas interpretaciones, y las interpretaciones anteriores pueden verse desplazadas por las posteriores (más adecuadas al cambio social). Un ejemplo muy ilustrativo que se me ocurre sería el siguiente: no tiene el mismo significado el término “democracia” en palabras de
Platón que en boca de Karl Marx, ello porque el contexto en el que se menciona es radicalmente diferente. No olvidemos que Ronald Dworkin fue un autor integrado en el movimiento de la FilosofíaAnalítica, este pensamiento analiza el derecho desde la perspectiva del lenguaje y el análisis lógico de los conceptos por lo que este ejemplo me parece bastante esclarecedor.
Ronald Dworkin fue catedrático de derecho Constitucional en diferentes universidades de Inglaterra y
Estados Unidos. En el contexto de esta rama del derecho los jueces nunca dejan de lado la labor filosófica. Siempre que tratan de ponderar derechos y libertades básicas los conceptualizan, analizan sus elementos y adoptan una postura concreta que, de ordinario, puede encauzarse hacia una corriente filosófica o ideológica.
III. Instinto e intuición
Dworkin reflexiona hasta llegar a una posible respuesta alternativa al dilema: los jueces podrían ser simplemente jueces, técnicos jurídicos, y dejar de lado la filosofía pues, para resolver los casos que se les plantea podrían actuar confiando en su instinto o intuición para tomar una decisión.
Rápidamente Dworkin se da cuenta de que este argumento no es válido, también se aleja de la realidad ya que en la práctica es un hecho que los jueces sí desarrollan una labor filosófica y además confiar en reacciones instintivas sin justificar las decisiones mediante argumentos racionales haría que la labor judicial perdiera legitimidad.
La crítica del autor a esta postura se sostiene sobre el eje central de la necesidad de la
argumentación, una decisión instintiva pierde su legitimidad y su fuerza cuando carece de una estructura argumentativa lógica y positiva que la sostenga. Este posicionamiento de Dworkin se acerca al pensamiento del filósofo Jurgen Habermas que defendía la idea de la validez de las normas y el sostenimiento del Estado demócratico mediante su Teoría de la Acción Comunicativa, también conocida como Tesis de la Argumentación. Hago esta referencia a Habermas porque, aunque sus orígenes e influencias son diferentes a los de Dworkin, fueron autores coetáneos y pudieron verse influidos mutuamente en este aspecto. Además, ambos autores critican el positivismo jurídico y comparten la misma idea en relación con los derechos fundamentales: “los derechos fundamentales no son meras normas impuestas desde el poder estatal, sino que deben interpretarse y justificarse
racionalmente».
Otro argumento que intenta liberar a los jueces de la filosofía es el escepticismo moral, que sostieneque no hay respuestas objetivamente correctas a cuestiones como la igualdad o la libertad. Dworkin rechaza este argumento, sosteniendo que el escepticismo absoluto es una postura filosófica en sí
misma, y que los jueces no pueden simplemente asumir que todas las respuestas son igualmente válidas sin antes reflexionar sobre los valores que defienden.
IV. Pragmatismo
Otro intento de evitar la filosofía en la judicatura es el pragmatismo, que sugiere que los jueces deben enfocarse en las consecuencias prácticas de sus decisiones en lugar de en principios abstractos. Según esta visión y, siguiendo con el ejemplo que poníamos antes, en lugar de preguntarse si el aborto es moralmente aceptable, los jueces deberían evaluar si su legalización o prohibición genera mejores resultados para la sociedad.
Para Dworkin esta postura no resuelve el dilema que plantea, no puede dar respuesta al problema pues el resultado obtenido, por bueno o malo que sea (cuando sería bueno y cuando malo, sería otra cuestión a analizar) no legitima tampoco una toma de decisión. Básicamente el problema no puede resolverse con la frase “el fin justifica los medios”, y ya no hablamos de la justificación sino de que estos medios son el desempeño de las funciones judiciales entre las cuales se encuentra la labor
interpretativa y la argumentativa. Estas labores son esencialmente intelectuales, implican tener en cuenta los concretos hechos, una ponderación de intereses de parte, una abstracción hacia la norma jurídica aplicable, una concreción en aplicación de esta norma y finalmente un resultado que,además, puede desencadenar unas consecuencias a la generalidad, no sólo al caso concreto.
V. El nuevo formalismo:
Dworkin analiza la propuesta del nuevo formalismo, que busca limitar el poder de los jueces mediante reglas más rígidas y mecánicas. Esta postura, defendida por autores como Antonin Scalia, propone que los jueces deben apegarse estrictamente al significado literal de las leyes, sin involucrarse en debates filosóficos.
Lógicamente el autor rechaza automáticamente esta idea, pues la toma de una decisión judicial necesariamente lleva aparejada la interpretación de la norma. De otra forma el derecho sería algo rígido, inmutable, estático y no se adecuaría al paso del tiempo y al cambio de la realidad social. Si los jueces aplicaran estrictamente el derecho, de una forma literal, irían en contra de la propia naturaleza de este.
VI. Hacia una mayor sofisticación filosófica en la judicatura:
Dworkin concluye que, aunque no podemos exigir que los jueces sean filósofos profesionales, sí podemos esperar que tengan una mayor conciencia filosófica. Esto implica que los jueces deben reconocer que sus decisiones involucran valores morales y políticos, y deben estar preparados para
justificar sus posturas de manera racional:
“La educación jurídica debe incluir más formación filosófica, no para convertir a los jueces en académicos, sino para darles herramientas que les permitan analizar los conceptos fundamentales del derecho con mayor profundidad”.
Entiendo esta postura ya que, el trabajo de Dworkin no fue finalmente llegar a una solución absoluta (pues no la hay) sino que se centró en un análisis objetivo de esta problemática. No es más que un “pros” y “contras” de la filosofía en la judicatura, un análisis crítico que trata de entender cómo se relacionan la filosofía y el derecho en la práctica judicial.
VII. Cierre:
A mi parecer los jueces desempeñan inevitablemente una labor filosófica, es algo que está implícito en sus funciones. Creo que es importante que un juez esté adecuadamente formado en esta materia, pero esto es algo que no se les puede imponer, es más, creo que es algo que no solo ellos (los jueces) sino también otros profesionales del derecho desarrollamos con el paso del tiempo, al enfrentarnos al caso concreto, al intentar entender los motivos que subyacen a una resolución o
incluso cuando tratamos de averiguar la intención del legislador que se esconde tras la reforma de una ley. Es, en definitiva, una formación que deriva de la práctica y la experiencia y del amor a la profesión.
Por tanto, ¿Deben los jueces ser filósofos?, sí y no, muchos lo son y otros simplemente no son conscientes de ello. No podemos afirmar que sean filósofos profesionales, pero sí que son técnicos que tratan de encontrar la mejor pieza dentro de un cajón rebosante de normas, doctrina, valores, ideologías y consecuencias, para encajarla de la mejor manera posible en lo que yo llamaría “la máquina de la justicia” .